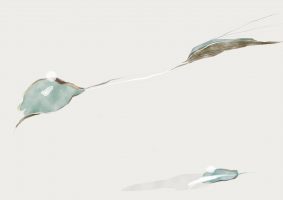“Y Dios sabe que, cuando la primavera se acerca a París, el más humilde de los mortales ha de sentir que vive en el paraíso”. Lo dijo Henry Miller en su “Trópico de cáncer”. Cambiando de estación, esa frase puede parangonarse al otoño de Cuenca. Porque cuando los chopos del Júcar se ponen dorados, reventones de amarillo, el más humilde de los conquenses debe sentir con orgullo que el lugar que habita se ha transmutado en paraíso. De modo que la primavera a París, y el otoño a Cuenca. Para foráneos que quieran visitar esta ciudad lo ideal es hacerlo en esta época del año, cuando la naturaleza enciende el paisaje y lo pone amarillento. Viene a ser, por encima de cualquier atractivo turístico, el más grandioso… quizás por efímero.
La Ciudad Encantada ya está ahí, de por sí (emulando a Siniestro Total en su canción De por sí), las Casas Colgadas también siguen ahí de por sí, y otro tanto sucede con varios hitos del largo elenco turístico. Sin embargo, la luz que desprenden ambas riberas del Júcar en el otoño es un espectáculo de primer orden. Un despliegue de luz y color a tiro de fotógrafo y paleta de pintor. Un gozo epicúreo para la vista, un dislate para los sentidos. Se requiere estar al tanto para asistir al momento en que los chopos alcanzan su pleno apogeo de coloración: el amarillo chillón que llama a gritos ser contemplado. Un prodigio, de duración determinada, que irá dando paso a la paulatina caída de las hojas, según imponen los cánones estacionales por su condición caduca.

El otoño en universal, no es privativo de estas latitudes; allá donde llega salpica campos y ciudades inundándolos de ocre. Pero no es tan frecuente verlo concentrado en una masa arbórea encañonada por una hoz, ni escoltando un rio azulado: un privilegio autóctono que para sí quisiera el Danubio, de color pardusco por mucho que un vals lo pinte de azul. Tampoco es frecuente disfrutar de un otoño de almanaque con río incluido… y tan a mano, a tiro de piedra del centro, que se ha convertido en uno de los espacios más transitados de la ciudad.
Quien lo ha visto una vez lo llevará grabado para siempre, si es que no repite la experiencia, ya sea contemplando el paisaje a pie de rio o visto desde arriba de la hoz en su plena dimensión. Una cita anual imprescindible para aquellos que se embriagan atisbando esa hilera de chopos que serpentea con alguna que otra curva de ballesta, como refería Antonio Machado al hablar de otro gran rio: “Allá en las tierras altas, por donde traza el Duero su curva de ballesta en torno a Soria, entre plomizos cerros”. Y plomizas son también las rocas calcáreas que atrincheran al Júcar entre San Julián El Tranquilo y la ermita de San Isidro. ¡Tenían criterio esos santos que elegían enclaves paradisíacos como marco de sus meditaciones!

No es lo mismo contemplar esta maravilla de la naturaleza a una hora del día que a otra. Al atardecer, cuando la luz se aminora, los chopos alcanzan su esplendor cromático precisamente por abrirse paso entre las incipientes sombras. Parece que la hoz la hubiera encendido una fila zigzagueante de antorchas, iluminando el camino como por arte de magia. Si esto sucede cuando declina el día, en horas anteriores, más aún en días soleados, el fulgor de los chopos llega a deslumbrar, de puro intenso.
En días plomizos el tono áureo se matiza por contagio, adquiriendo aspecto de esfumato. Y pese a perder su vivacidad ese amarillo, jalde en el momento álgido, proporciona un efecto tonificador: la mejor terapia para el espíritu. Quienes se encargan de atender las enfermedades anímicas bien podrían recetar paseos otoñales por el Júcar, uniéndose a esos médicos que ya los recomiendan contra el colesterol. Nuestro gran río no solo vitaliza la ciudad que atraviesa, también ofrece propiedades curativas a quienes lo frecuentan. Es una arteria esencial: la cara opuesta a las calles comerciales que cruzan la ciudad de norte a sur y de este a oeste; la vía de escape al estrés; la alternativa low cost al yoga; la versión laica de los ejercicios espirituales…

El otoño no sólo impregna los árboles sino también las riberas, que ofrecen un valor añadido cuando la estación declina: el tapizado tramado por sus hojas aserradas y algo ventrudas, escamas de oro caídas con sumisión a los pies del paseante. Esa alfombra de anverso dorado y envés grisáceo, que anuncia el declinar del otoño, cobija ahora a unos chopos desnudos exponiendo su ramajes a la intemperie. Y aún quedan por la zona otros árboles de distintas especies que mantienen sus hojas de color leonado como colofón otoñal.
Participar en Cuenca de esta estación antesala del invierno, recorriendo los márgenes de su río principal, deriva en un ejercicio de salud física y mental. Sobre todo en esta época propicia a la melancolía, cuando se filtra en el alma el lado oscuro de la vida. Si por lo general la luz aparece al final del túnel, aquí te acompaña todo el recorrido.